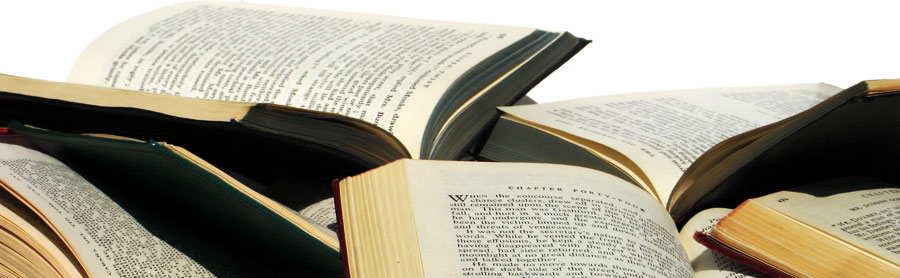El hombre ¿un ser para la muerte?
EL HOMBRE ¿UN SER PARA LA MUERTE?
“Tan pronto como un hombre entra en la vida, es ya bastante viejo para morir”
Martin Heidegger
Si no conoces todavía la vida, ¿cómo te puede ser posible conocer la muerte?
Confucio
RESUMEN
¿Qué es la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Cómo sabemos de la muerte? ¿Por qué la muerte nos genera sufrimiento? ¿Es la muerte opuesta a la vida? ¿Habrá alguna forma de no morir? ¿Podría el ser humano aprender a morir, así como aprende a matar? ¿Desde cuándo nuestra vida está por encima de la vida de los otros seres de la naturaleza, hasta el punto de que tengan que morir para ser nuestro sustento? Y a usted ¿qué le inquieta sobre la muerte?
Dice Lévinas, “todo lo que sabemos de la muerte es lo que sentimos al ver el rostro del otro que murió y nada más, el otro no da pistas, no da respuestas, la muerte sigue siendo una incógnita.”[1] Para hablar de la muerte, tenemos que partir de nuestra propia ignorancia de lo que ella es, pues es imposible como lo sostiene Lévinas y la lógica misma, dar testimonio de la propia muerte, si al morir perdemos toda expresividad y por lo tanto, toda posibilidad de comunicarnos, toda posibilidad de alteridad, de comunión con el otro.
“La muerte es un modo de ser que el ‘ser ahí’ (Dasein) toma sobre sí tan pronto como es”[2]
Propongo, para esta charla, no hablar de la muerte, porque de ella no sabemos más de lo ya dicho. Propongo pensar la muerte como parte inseparable de la vida, como condición sin la cual no podría darse la vida. Propongo alejarnos de la idea de la muerte ruptura, de la muerte dolor, de la muerte pérdida y acercarnos a una idea de la muerte como testimonio de lo vivo, al decir de Nietzsche[3]. Propongo que pensemos la muerte en positivo, no para celebrarla sino para aceptarla; Propongo que pensemos la muerte desde el otro que muere y evitemos pensarla desde el otro que mata. Propongo pensar la muerte del otro que nos deja, de lo que nos deja el otro tras su muerte, y lo que dejaremos tras la nuestra. Y pensar también la muerte de lo otro que nos sustenta y cómo mi muerte o mi vida debería sustentar lo otro.
Propongo, con arte, dar vida a la muerte.
En este sentido les propongo escribir, en ese papelito que les dieron, una frase que exprese, no una pregunta para ser respondida ya, sino una inquietud, unas palabras que nos inviten a reflexionar sobre la muerte, como muchos, famosos y no tan famosos lo han hecho. No es para que me la entreguen ya, sino para que la vayan construyendo durante la charla y la entreguen, si lo desean, al final.
DESNUDA MUERTE SOLA
Jesús Arellano, Poemas del hombre y de la tierra
Inanidad de la palabra vana,
De la imagen tremenda, del gemido.
Inanes la congoja, el sentimiento
De soledad, el llanto. Y aun inanes
El yerto frío, el huracán de podre,
Y el rígido aleteo de la nada
Que circunda los ojos y el espíritu.
Inane el cielo negro, el luto, el álgido
Estertor de las cosas, la tiniebla
De un nombre hueco ya para los tiempos.
Todo es trivial para decir la muerte.
Nada es decible de este No
Inmenso y desolado
en que la angustia cósmica medita.
La muerte es muerte sólo.
La muerte es él: el muerto.
Así como en este poema, la muerte ha sido una de las principales musas de la literatura universal, ha estado presente, no sólo como motivo de preocupación científica, religiosa y filosófica; sino como parte fundamental del arte y en especial de la literatura. Así podemos verlo entre algunos representantes de la literatura latinoamericana, por no hacer muy extensa esta charla.
El cubano Alejo Carpentier retoma el tema del diluvio universal en “Los Advertidos”, para recrear esa primera muerte masiva en la historia de la humanidad, desde no sólo la mitología hebrea sino retomando otras mitologías del orbe que tienen mitos similares.
En “Continuidad de los parques”, Julio Cortázar sitúa la muerte entre la realidad y la ficción, cuando un hombre, sentado en un sillón de terciopelo verde lee la novela en la que se urde su propia muerte a medida que avanza en su lectura.
En “Omnibus”, el mismo autor argentino describe la tensión que produce el sentirse culpado y condenado a muerte por actuar de manera diferente a la masa, al común de la gente.
Otro narrador argentino, recién desaparecido, Ernesto Sábato, tiene como tema principal de sus narraciones el tema de la muerte, con una visión apocalíptica. En “El Túnel”, la muerte de María Iribarne, a manos del pintor Juan Pablo Castel, es una expiación de su culpa, Castel acuchilla a María porque después de atar muchos cabos, concluye que su comportamiento es el de una prostituta, entonces provoca en ella la muerte corporal, mientras él se sume en otra muerte, ese túnel del que ya no puede salir. En “Antes del fin”, una especie de testamento o de anuncio del apocalipsis y del término de su propia existencia, nos invita a reflexionar sobre todo aquello que como seres humanos debemos hacer para no seguir acercando esa muerte última, el fin de lo vivo, de la creación, el apocalipsis.
En Juan Rulfo la muerte es necesaria también como expiación de la culpa, y el miedo a la muerte llega a su máxima expresión en el cuento “Diles que no me maten”; aunque el protagonista sabe que debe morir por haber él matado, y está ya demasiado viejo, no desea morir y el miedo lo carcome. En “Talpa”, un hombre muere, con la ayuda de su esposa y su hermano, buscando en la fe el alivio a sus dolores.
Nuestro Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, es también recurrente ¡y de qué manera! en el tema de la muerte. Hay un presidente derrocado y pobre a quien un vendedor de funerales persigue para hacerlo su cliente. Hay un náufrago que hasta se come sus zapatos en su lucha contra la muerte. Hay un hombre a quien se le anuncia la muerte por haber deshonrado a una mujer. Otro es asesinado de un tiro de escopeta, a través de una puerta, por haber creído su asesina, que quería entrar a robarla. El último integrante de una estirpe de cien años es devorado por las hormigas. Un hilillo de sangre Buendía recorre Macondo en busca de la madre del muerto. Hay un Patriarca que se niega a entregarse a la muerte. Hay una mujer que, gota a gota va dejando su vida en la nieve y otra que bellamente emula a la madre de Jesús y simplemente asciende y se va diluyendo en la nada.
El Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, afirmó en una entrevista: “No pienso mucho en la muerte. Estoy demasiado ocupado con la vida como para pensar en la muerte. Creo que es importante pensar que gracias a la muerte la vida es interesante, la vida es rica, intensa y tiene cosas hermosas”[4]. Y en la misma entrevista dijo algo que me gustaría que tuvieran siempre en cuenta en sus reflexiones sobre la vida y la muerte: “siempre me ha dado mucha pena ese espectáculo de personas que pierden la curiosidad, el apetito de aventura, de riesgo, muriendo estando vivo, yo espero estar vivo hasta el final”.[5]
Cada uno y cada una de ustedes tendrán en su enciclopedia personal muchos otros mejores ejemplos de la manera como el tema de la muerte ha vivido y sigue viviendo en el arte literario. Yo por lo pronto quiero dar un salto hacia otras maneras de mirar este fenómeno.
La cultura occidental, independientemente de las creencias religiosas, está regida en su pensamiento, en su creación y en su devenir, por la herencia hebrea. De la mitología hebrea parten las tres más populares religiones del mundo, y es en torno a ellas que se han formado las ideas sobre la vida y la muerte que gobiernan el mundo. Mientras para el Islam la muerte es parte de la vida, en el sentido en que morir genera vida, en el sentido en el que morir es la mayor expresión del amor (Yihad), el amor a los semejantes, que redunda en el amor a Alhá, por quien morir es motivo de gozo, es la ‘certeza’, el encuentro con Dios. Para los católicos cristianos ese encuentro no es placentero, o no lo será hasta el juicio final, porque está cargado de culpa, de una culpa instaurada en la edad media como forma de dominación; por eso los occidentales y los americanos que recibimos su herencia, le tenemos miedo a la muerte y la vemos como rompimiento, como separación, como pérdida y por eso nos duele la muerte del próximo y nos atormenta la certeza y más aún la proximidad de la nuestra. Para los judíos la muerte es la separación de cuerpo y alma; el alma del justo se libera del cuerpo y trasciende; por eso el judaísmo enaltece la vida, la Torá es la Torá de la vida; todo el culto judío se basa en enaltecer la vida. La muerte, entre tanto es un rompimiento con la vida y por tanto con Dios, que es el dios de la vida. Para los judíos, los justos no mueren realmente, sino que trascienden a un plano superior. Una famosa frase judía, atribuida a Maimónides, que puede aclarar lo anterior dice: “los justos viven incluso en la muerte, mientras que los malvados ya están muertos mientras viven". Es decir que para el judaísmo la muerte (aunque no sea esta física) es el rompimiento con el bien y por tanto con Dios. Mientras la muerte física, para el justo es la trascendencia a un plano superior, al plano de lo Divino, y por eso es causa de regocijo.
Pero, a no ser desde el mito o desde la ficción, realmente no podemos hablar de la muerte, a ciencia cierta; no podemos responder a esa primera pregunta que nos planteábamos; no la hemos vivido, ni podemos tener testimonio de ella; el único testimonio es el rostro inexpresivo del otro que murió, como lo manifiesta Lévinas. Siendo así, si queremos plantear una reflexión sobre la muerte, deberíamos plantearla desde la otredad, desde nuestra relación con el otro y con lo otro.
Desde nuestra relación con el otro, cabe la pregunta, ¿Por qué el quinto mandamiento? ¿En qué momento de la historia humana surge la prohibición de matar al otro semejante y por qué tantos seres humanos hacen caso omiso a la misma?
Desde nuestra relación con el otro, cabe también la pregunta ¿En qué momento de la historia humana la muerte se convirtió en instrumento de dominación de unos hombres sobre otros e incluso de unos pueblos sobre otros?
Desde nuestra relación con lo otro hay que preguntarse también ¿por qué el quinto mandamiento prohíbe sólo matar una forma de vida, la humana? ¿Qué nos hace superiores a los otros seres, para que nos sea lícito matarlos para nuestro sustento, pero se nos prohíba matar a otros seres humanos, aunque sea también para nuestro sustento?
Tenemos entonces que volver al mito hebreo, al génesis:
Entonces dijo Elohim: «Hagamos al hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza, para que domine en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en los ganados, y en todas las bestias salvajes y en todos los reptiles que reptan sobre la tierra». 27 Creó, pues, Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Elohim creóle, macho y hembra los creó. 28 Luego Elohim los bendijo y díjoles Elohim: «Procread y multiplicaos y henchid la tierra, y dominad en los peces del mar, y en las aves del cielo y en todo animal que bulle sobre la tierra».
29 Dijo también Elohim: «He aquí que os doy toda planta seminífera que existe sobre la haz la tierra entera, y todo árbol que contenga en sí fruto de árbol seminífero, os servirá de alimento; 30 y a toda bestia salvaje, toda ave del cielo y todo cuanto serpea sobre la tierra, cuanto encierra en sí espíritu vital, señalo por alimento toda hierba verde». Y así fue.31 Elohim vio todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien.
Elohim o Yavhe, el Dios de los hebreos, primer pueblo monoteísta en la historia antigua, creó al hombre a su imagen y semejanza y le regaló un montón de seres para que los dominara y se sirviera de ellos a su antojo; desde ahí comenzó en occidente y sus dominios una carrera destructiva que no tiene ya forma de parar y que tiene al planeta al borde de la hecatombe; porque si bien la naturaleza tiene sus formas de equilibrarse, mediante ciclos y cadenas tróficas muy bien “pensadas”, muy bien estructuradas, el ser humano rompe esos ciclos y esas cadenas tróficas desde el momento en que se aparta de ellos y se convierte en el depredador por excelencia o quizás por esencia. La pregunta sobre qué es eso que nos hace diferentes a los demás animales, que nos hace sentirnos superiores a ellos y actuar sobre ellos, ha tenido durante la historia diferentes respuestas que fácilmente pueden ser rebatidas; el trascender el instinto hacia el pensamiento, el lenguaje articulado, el sentimiento, la memoria, la capacidad de abstracción, la risa, el arte, la pregunta… todo esto se puede observar, en cierta medida en otros animales, pero, que alguien me muestre un animal aparte del hombre, cuya supervivencia dependa en tan alto grado, de la manera como transforma el entorno a sus necesidades y caprichos. La gran mayoría de los animales ha evolucionado de tal manera que su anatomía se acomoda al entorno en el que vive; el ser humano, por el contrario, necesita acomodar el entorno a sus propias necesidades y, tras la ilustración, también a sus caprichos. Que alguien me muestre un animal, aparte del ser humano, que mate y torture por deporte o entretenimiento (cacería, tauromaquia, pesca deportiva…). Que alguien me muestre un animal, aparte del ser humano que sea culpable de la extinción de alguna especie animal o vegetal. Que alguien me muestre un animal que sea capaz de matar a otro o a otros semejantes por sus creencias o por sus ideas o por su petróleo, sus diamantes, sus esmeraldas, su tierra, su marihuana, su amapola… Que alguien me muestre un león acaparando venados por millones para nunca consumirlos, mientras otros leones mueren de hambre. No quisiera ver, ahora que la contaminación, la tala y la consecuente desertificación de los suelos hacen escasear las flores, a una colonia de abejas que alcen sus aguijones contra otras colonias de sus semejantes y cometan asesinatos en masa para apoderarse de sus fuentes de néctar. No quisiera ver entre los demás animales, alguno que construya gigantescos emporios económicos a fuerza de especulación terrenal y celestial.
A diferencia del ser humano, los demás animales, cuando matan, lo hacen o para alimentarse o para defenderse y proteger a sus crías, como un instinto de conservación de la especie, de supervivencia.
Lo que nos diferencia de los demás animales no es que seamos el más alto eslabón de la cadena trófica, como nos lo enseñó en primaria la maestra de ciencias, es que estamos por encima de ella, pisoteándola y rompiéndola; abusando hasta la muerte (desaparición) de la orden de Dios de crecer y multiplicarnos y de su venia para servirnos de sus otras creaturas.
Hacia el otro, próximo o no próximo; hacia lo otro que nos sustenta es que debemos encaminar nuestra reflexión sobre la muerte, porque, reitero, nuestra muerte, la propia, la de cada uno importa poco y de ella poco debemos preocuparnos, poco debemos temerle pues nada sabemos de ella y, como dice Antonio Machado: “La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos”
Preocupémonos o mejor, ocupémonos, como los demás animales, de la preservación de la vida, la de nuestra especie y la de las otras que nos sustentan.
TALLER: Para finalizar les invito a ver unas diapositivas con algo de reflexión, de humor y de literatura, y a realizar el siguiente ejercicio de reflexión y narración:
A partir de la siguiente frase, tomada del libro Agua Viva de Clarice Lispector, y utilizando esta como inicio, escribir un cuento, pensando en la vida, pensando en la muerte que a diario provocamos consciente o inconscientemente.
“Creo que ahora tendré que pedir permiso para morir un poco. Con permiso, ¿eh? No tardo. Gracias”…
Contacto: yuyito1967@yahoo.es – www.despelucarte.webnode.es
[1] Emmanuel Lévinas, Dios, la muerte y el tiempo, Cátedra, Madrid, 1998, p.65.
[2] Martin Heidegger, El ser y el tiempo, Fondo de cultura económica, México, 2002, p.268.
[3] Nietzsche, Friedrich. Humano, demasiado humano. Vol. II. Opiniones y sentencias varias 88º ed. Madrid. Akal.1996. pp. 32 - 36
[4] Más información: “No pienso en la muerte: Vargas Llosa”, en Milenio, Cultura, sábado 19/03/11
[5] Ibid.